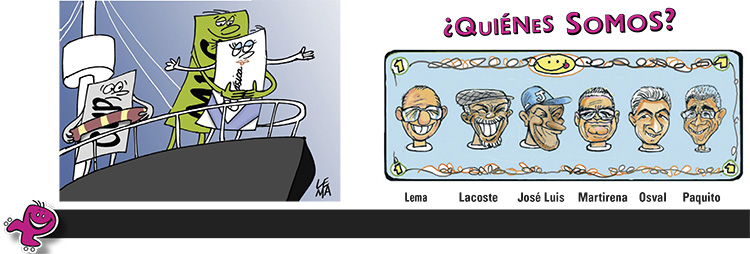La moneda del Treme
La moneda del Treme
Paquito
Otras muchas cosas podían faltarle, pero las grandes y enrevesadas ideas nunca le escasearon a Trivaldo González y García. No por gusto lo apodaban el Tremebundo, con su cariñoso diminutivo del Treme. Y todo eso de las distintas monedas, el dinero plástico y la proliferación de tarjetas lo motivaron a concebir una importante propuesta que en breve presentaría ante el Banco Central de Cuba (BCC).
El Treme lo tenía todo pensado. Sacó sus cuentas, googleó cientos de páginas web sobre finanzas y criptomonedas, se leyó todas las directivas nacionales para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, e hizo un PowerPoint final con su fórmula secreta: había que crear el Tiempo Libremente Convertible (TLC), moneda que —modestia aparte— la gente bautizaría como el tremelecé.
El principio de funcionamiento del tremelecé era tan sencillo y genial, que su creador no comprendía cómo a nadie se le había ocurrido antes. La gente pagaría todas sus transacciones con tiempo acumulado.
Por ejemplo, usted llegaría a la bodega y podría comprar su canasta familiar normada con las horas de espera que había gastado en la cola del banco (y le sobraría dinero, por cierto). O entraría al banco, y podría depositar en su nueva tarjeta, a la cual denominarían la Infinita, las horas que había estado esperando la guagua, y así sucesivamente.
El tremelecé serviría además para acceder a una novedosa cadena de tiendas mejor aprovisionadas, donde el cliente podría convertir el tiempo depositado en la tarjeta Infinita en su equivalente en moneda dura, y así adquirir productos de alta gama o de la más modesta industria local, bajo una regla que el Treme siempre recordaba de su difunta madre: lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros.
Ya con todo el proyecto listo para la presentación, el Treme fue con su portafolio y una memoria flash para la parada más cercana a su casa, en la periferia de la ciudad, camino al BCC. Pero cuando al fin llegó el ómnibus se percató de que tenía tremenda pasmadera, ni un pesito cubano en la billetera. “¡El que no tenga los dos cañas, que ni suba!”, vociferó con muy malas pulgas el conductor desde el estribo. Y así sucumbió antes de nacer, engavetada, la tremendísima idea del tremelecé.