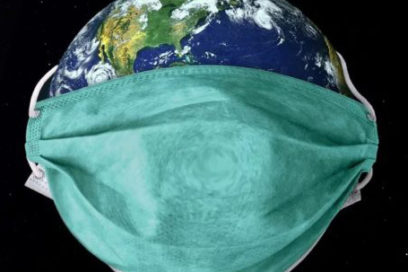Fundadas razones tiene hoy la población mundial para sentirse amenazada. La pandemia del coronavirus (COVID-19) se expande por todo el planeta de forma acelerada, según informes de la Organización Mundial de la Salud: la enfermedad tardó 67 días en registrar los primeros 100 mil casos, 11 días después alcanzó los 200 mil, y en cuatro más ya eran 300 mil los enfermos. Las cifras han continuado multiplicándose y los expertos no excluyen que durante los próximos meses los contagiados sean millones.

Ante esta situación los especialistas insisten en la imperiosa necesidad de que todos mantengamos la higiene personal para evitar el contagio; sin embargo, 2 mil 200 millones de personas en el mundo no pueden aplicar esta medida preventiva porque no tienen acceso a servicios de agua potable. Cabe entonces preguntarse: ¿cuántos enfermos de la COVID-19 nunca serán registrados?, ¿cuántos de ellos morirán?
La carencia de agua potable no es el único problema que gravita sobre la salud humana a nivel mundial. La contaminación del aire constituye actualmente el mayor riesgo ambiental para la salud de los seres humanos, si se considera que el 92 % de los habitantes del planeta no respira aire limpio, y que aproximadamente 7 millones de personas en todo el orbe mueren de forma prematura anualmente por ese motivo.
Asimismo se estima que unos 250 millones de niños menores de cinco años en los países de ingresos bajos y medios corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo a causa de la degradación ambiental, peligro que incluye afectaciones directas a su salud por la proliferación de enfermedades como el paludismo y el dengue, debido al aumento de las temperaturas.
Son diversos los factores que alteran el medio ambiente en la Tierra y que inciden negativamente sobre sus variadas formas de vida. El principal de estos es el cambio climático en curso, ocasionado por el calentamiento global que genera la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI), emitidos principalmente por la quema incontrolada de combustibles fósiles, como petróleo y carbón.
De modo similar a la acelerada expansión del peligroso coronavirus, también de forma ininterrumpida se calienta el planeta. A partir de los ochenta del pasado siglo, cada nuevo decenio ha sido más cálido que cualquiera de los anteriores transcurridos desde 1850, año a partir del cual se poseen datos. El recién culminado del 2010 al 2019 ha sido el más cálido jamás registrado; e incluso el más reciente quinquenio (2015-2019), comprende los cinco años más calurosos de los que se tiene constancia.
Pero, a pesar de la creciente y mortal amenaza que encarna el calentamiento global, todavía no existe la voluntad requerida para contenerlo, como lo evidencia el fracaso de la última Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25), realizada en diciembre. Impedir la ocurrencia de sus nefastas e irreversibles consecuencias requiere que todas las naciones adopten estrategias para alcanzar las emisiones netas cero de GEI para el 2050; y hasta el momento los compromisos asumidos representan solo un cuarto de lo requerido.
Igualmente insuficiente es la estrategia de carácter defensivo asumida por muchos países ante la epidemia, según ha advertido también la máxima organización internacional, motivo por el cual ha llamado a la acción concertada de cada país para enfrentarla y rendirla.
La comunidad internacional posee el desarrollo científico, tecnológico, y los recursos humanos necesarios para vencer la COVID-19 y también frenar el trastorno del clima. Serán los Estados más desarrollados y poderosos los que deberán hacer los mayores aportes, por el bien de todos, incluidos los ricos.
Para detener la amenaza mayor, la del cambio climático, será indispensable rectificar el sistema productivo depredador de la naturaleza que predomina a escala mundial. Proteger a la humanidad de ese peligro y de la pandemia demanda, también, solidaridad, algo que algunos no han identificado como lo que debiera ser: la más importante conquista de la actual civilización.