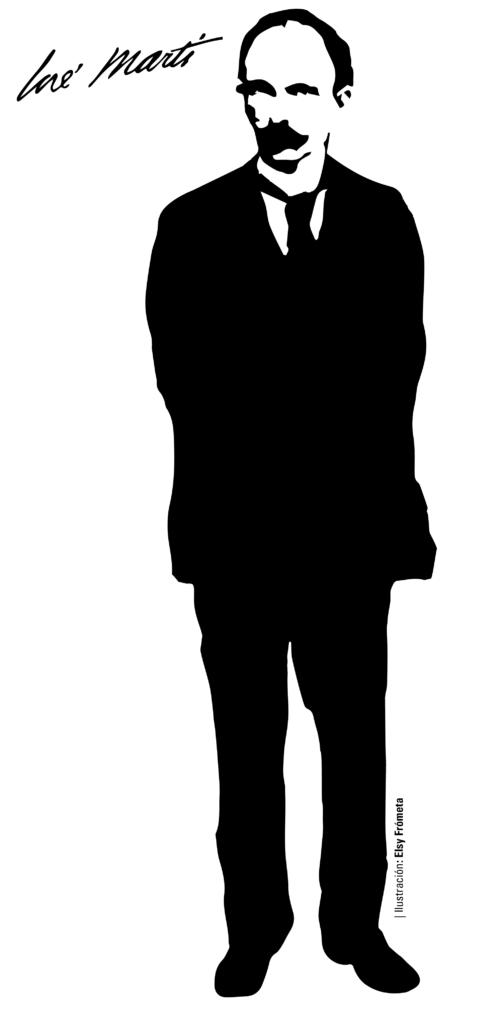 Los misterios más puros del alma se cumplieron en aquella mañana de la Demajagua, cuando los ricos, desembarazándose de su fortuna, salieron a pelear, sin odio a nadie, por el decoro, que vale más que ella: cuando los dueños de hombres, al ir naciendo el día, dijeron a sus esclavos: ‘¡Ya sois libres!’”. Así describió José Martí en 1887 los instantes gestacionales de la epopeya en su discurso conmemorativo pronunciado en Masonic Temple, Nueva York.
Los misterios más puros del alma se cumplieron en aquella mañana de la Demajagua, cuando los ricos, desembarazándose de su fortuna, salieron a pelear, sin odio a nadie, por el decoro, que vale más que ella: cuando los dueños de hombres, al ir naciendo el día, dijeron a sus esclavos: ‘¡Ya sois libres!’”. Así describió José Martí en 1887 los instantes gestacionales de la epopeya en su discurso conmemorativo pronunciado en Masonic Temple, Nueva York.
De “Sagrada madre Nuestra” calificó José Martí la lucha iniciada el 10 de octubre de 1868, porque consideró a los patriotas, tanto los veteranos como la hornada de revolucionarios que le sucedió, hijos legítimos de esa gesta fundadora, a quienes les correspondía retomar sus banderas para hacer realidad la tan anhelada independencia.
Y ante aquel auditorio que vibró por la apasionada oratoria del Maestro demostró cómo la causa de la independencia no hacía distinción de edad, igual que había ocurrido en la década gloriosa. Mencionó a un anciano de 73 años que ya había peleado por su patria durante 10 y quien le dijo: “Quiero irme a la guerra con mis tres hijos”. Ante ello comentó conmovido Martí: “La vida seca las lágrimas; pero aquella vez me corrieron sin miedo de los ojos. ¿Qué tiene la historia antigua de más bello?”, y agregó otro hecho que había vivido el día anterior: “Es un niño, recién llegado de Cuba. Lleva en la frente pensativa la tristeza de quien vive entre esclavos, la determinación de quien decide dejar de serlo. ¡La tiranía no corrompe, sino prepara! (…). ‘Iré, iré de los primeros’, dice. Y espera impaciente, como un potro enfrenado”.
Son innumerables sus referencias en escritos y discursos a personalidades y hechos de aquella contienda como antecesores e inspiradores de la guerra necesaria a cuya preparación el Apóstol se entregó por entero.
Manifestó gran interés por que saliera a la luz un libro de Fernando Figueredo sobre pasajes de la guerra del 68: “Quiero formar el alma del nuevo Ejército al calor de las enseñanzas del viejo (…) me esforzaré porque cada soldado lleve consigo esta obra”. Desafortunadamente no fue publicado hasta mucho después.
Su empeño era no solo que se nutrieran de las lecciones patrióticas legadas por los iniciadores sino que aprendieran también de sus errores.
Ponderó a los protagonistas de la revolución de Yara, pero no los reflejó como héroes de mármol, impolutos, inalcanzables, más bien como cubanos dignos, como los que estaban dispuestos a seguir sus huellas, que crecieron al ponerse a la altura de su tiempo: “Amamos, con todos sus pecados posibles, a los que, en la hora de arriesgarse o de temer, se fueron tras el honor, yarey al aire”.
Martí estaba convencido de que España no había ganado la guerra sino que los cubanos no habían sido capaces de obtener el triunfo: “Nuestra espada no nos la quitó nadie de la mano sino que la dejamos caer nosotros mismos”, expresó en su discurso por el 10 de octubre pronunciado en el Hardman Hall de Nueva York en 1890.
Y enfatizó en aquella ocasión: “No estamos aquí para decirnos ternezas mutuas, ni para coronar con flores de papel las estatuas heroicas, ni para entretener la conciencia con actividades funerales, ni para ofrecer, sobre el pedestal de los discursos, lo que no podemos ni intentamos cumplir; sino para ir poniendo en la mano tal firmeza que no volvamos a dejar caer la espada. Época de aprovechamiento y reconstrucción es esta época”.
Martí fue capaz de aprovechar las experiencias pasadas, y de identificar como seguidores de los primeros libertadores a los nuevos actores sociales que irrumpieron después de la década gloriosa.
Ya la dirección de la lucha armada por la independencia había pasado de manos. No recaería en los terratenientes y hacendados que fueron los iniciadores de la Guerra Grande, como el propio Céspedes, Agramonte, y otros, que habían muerto o estaban arruinados al haberlo sacrificado todo a la causa; mientras que los más prestigiosos combatientes, como Máximo Gómez y Antonio Maceo, pertenecían a capas modestas de la población.
Se agregaban a las fuerzas revolucionarias los trabajadores, fundamentalmente los tabaqueros de la emigración, intelectuales comprometidos como el Maestro y los patriotas que no habían peleado en la guerra.
A ese relevo se refirió en 1891 en el Liceo Cubano de Tampa en la velada-homenaje de la Convención Cubana a los ocho estudiantes de medicina fusilados injustamente dos décadas atrás, que fue un encendido llamado a honrar a los caídos no dejando morir sus sueños: “Otros lamenten la muerte necesaria, yo creo en ella como la almohada, y la levadura, y el triunfo de la vida”.
Y a manera de hermosa metáfora utilizó la imagen de que cuando se dirigía a Tampa, al salir el sol después de una tempestad, vio ante sí “por sobre la yerba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos: ¡Eso somos nosotros: pinos nuevos!”.
En su deportación a España el Apóstol había conocido las luchas de los hombres del trabajo, luego en su periplo latinoamericano se identificó con el indio y el campesino, y antes, en Cuba, se había puesto al lado del negro. Si bien no excluía a ninguna clase social de su proyecto independentista, su acento principal fueron “los pobres de la tierra”, “el pueblo —afirmó— la masa adolorida, es el verdadero jefe de las revoluciones”.
Su prolongada estancia en Estados Unidos le permitió avizorar el serio peligro que representaban los apetitos expansionistas de esa poderosa nación, por tanto la revolución que preparaba adquirió una proyección continental: “La independencia de Cuba y Puerto Rico —declaró— no es solo el medio único de asegurar el bienestar decoroso del hombre libre en el trabajo justo, a los habitantes de ambas islas, sino el suceso histórico indispensable para salvar la independencia amenazada de las Antillas libres, la independencia amenazada de la América libre, y la dignidad de la república norteamericana”.
Era, como él aseveró, una tarea de grandes, y para lograrla creó un partido que reunía en una estrategia común a todos los revolucionarios. Con ello dejaba atrás la desunión y la falta de un programa político, dos de los principales problemas que habían dado al traste con la Guerra Grande.
Esa organización que fue el Partido Revolucionario Cubano se proclamó el 10 de abril de 1892, en homenaje al aniversario de la constitución de la República en Armas que había tenido lugar en esa fecha en Guáimaro, en 1869, una muestra más de la voluntad continuadora de la historia forjada por los iniciadores.
Rendir tributo a las glorias pasadas no le impidió continuar velando porque los errores cometidos entonces no pesaran sobre el nuevo proyecto libertario. Así le escribió a su amigo Fermín Valdés Domínguez en 1894: “(…) no puedo mover los brazos, de tanto que hay que atar, y mover y sujetar. Ya tú entiendes lo que significa mi entrevista con Gómez: no es solo Fermín del alma, dejarlo ajustado todo, hasta los últimos detalles, sino desvanecer los últimos obstáculos que la revolución de ayer pudiera poner a la de hoy; y abrir los surcos anchos y seguros de hoy”.
En el Manifiesto de Montecristi redactado por Martí y suscrito y apoyado por Gómez, el 25 de marzo de 1895, para exponer ante el pueblo cubano y el mundo los objetivos de la guerra recién comenzada, quedaba claro que la gesta no era promovida unilateralmente por grupo alguno ni respondía a la tentativa caprichosa de nadie, sino que era el resultado de la experiencia del pueblo cubano en su larga lucha por sacudirse el yugo colonial.
La revolución entraría, de esta manera, en una nueva etapa.
Acerca del autor
Graduada de Periodismo. Subdirector Editorial del Periódico Trabajadores desde el …


