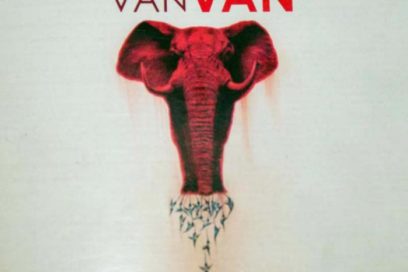Por Pedro de la Hoz
La memoria de la música, más que en la partitura, sobrevive en el disco. Una refleja la idea del compositor; el otro, la manera en que el intérprete fija en sonidos, materializa, esa idea. Si la interpretación musical es un hecho temporal irrepetible, su grabación permite hacerla perdurar más allá de lo efímero. De ahí que el disco, en cualquiera de sus formatos, sea una herramienta testimonial invaluable.
Pero el disco es también un producto que se realiza en el mercado y requiere, tanto para su producción como para ser escuchado, de soportes tecnológicos. El mundo pasó, en los últimos 50 años, del vinilo al casete, al disco compacto, al blu-ray, al ipod, y a la distribución on-line (que ha puesto en crisis al negocio discográfico a escala planetaria), pero en Cuba esa revolución tecnológica se vio entorpecida, cuando no interrumpida, por las dificultades económicas, materiales y financieras derivadas del bloqueo de Estados Unidos contra la isla, que se mantiene también desde hace más de 50 años.
De hecho, no existe un mercado nacional del disco propiamente dicho, aun cuando desde los 90 se diversificó la industria fonográfica y no solo fue la Egrem, sino Bis Music, Unicornio, PM Records y Colibrí por la parte netamente cubana y otros sellos que hicieron dentro de Cuba, con capital foráneo, pequeñas zafras como Caribe Productions, Magic Music, Art Color, Tumi Music, Lusáfrica, Eurotropical y Ahí Namá.
Todo esto en medio de la euforia del fenómeno Buena Vista Social Club, puesto en órbita por el sello británico World Circuit. El fundador de Cubadisco, Ciro Benemelis, advirtió hace años cómo entre las trabas de la distribución internacional, consecuencia del bloqueo y una mala política de promoción en nuestros medios, muchos intentos anteriores a Buena Vista quedaron truncos, al tiempo que llamó la atención acerca de cómo el impacto mundial de esa agrupación debía recanalizarse de manera que las disqueras cubanas apostaran por reflejar la diversidad creativa de nuestra música.
Si bien mucho se ha hecho por una mayor variedad de los catálogos —con Producciones Colibrí en la línea de vanguardia de los resultados cualitativos—, y por garantizar inversiones como las de los estudios Abdala y Ojalá, que han contado con el apoyo de Silvio Rodríguez, y los de Egrem en la calle 18, de Miramar, siguen siendo carencias sensibles en la producción discográfica cubana los fonogramas de la llamada música de concierto, incluida la coral, el disco para niños y los registros folclóricos.
Pero lo más difícil pasa por la existencia misma del disco cubano en un mercado nacional. Entre nosotros se da una inversión jerárquica que pudiera parecer delirante a los ojos de alguien que no esté familiarizado con nuestra realidad: la obra grabada circula informalmente de mano en mano, de memoria flash en memoria flash, de quemador a quemador, en lugar de hacerlo mediante los circuitos convencionales. La radio, y en otra medida la televisión, establecen los patrones de consumo.
Mientras por un lado las reproductoras de discos son artículos de lujo de difícil acceso a la población; por otra el disco, como hecho material y concreto, parece por momentos ser una entelequia. El último Cubadisco fue un espejo de esta situación. Una parte significativa de los fonogramas premiados nunca estuvieron disponibles. Los sellos cubanos encargan a entidades extranjeras la fabricación de sus discos y la única fábrica cubana acaba de liquidarse.
Apremia una estrategia coherente que reanime y vigorice la industria fonográfica nacional, a partir de una solución integral que tome en cuenta la relación entre selección de artistas y repertorios, definición y complementación de catálogos, procesos de grabación y producción, fabricación, promoción, mercado y distribución. En esto se deben empeñar, junto al Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, otros organismos estatales e instituciones, puesto que la solución, que tampoco será de golpe y porrazo, de los problemas acumulados, solo vendrá de la integración de múltiples voluntades.