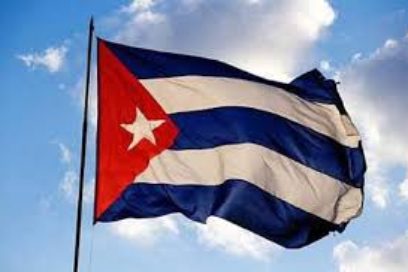Más de una vez en mi vida me he quedado parada ante la mata de ateje que está frente a la casa de mi tío Colo, quien vive en Pijirigua (ya hablé una vez de ese pueblito de Artemisa). Unas veces ha sido para conversar y escuchar sus cuentos, otras para observar el esplendor de la bandera cubana —con más de 50 años— que coloca en una de las ventanas del hogar, cada vez que se celebra una fecha histórica de relevancia, como este 10 de octubre.
Y ese sencillo acto es ya una tradición familiar. Mi tío (de alma) tiene muy adentro sus raíces, que crecieron como si fuera un roble. Las primeras gotas de su savia las bebió de su padre, el mambí Jacinto Acosta Belén, quien peleó bajo las órdenes de Serafín Sánchez. Con orgullo Colo aún conserva el “paraguayo” que heredó, y de vez en cuando repasa el filo lleno de herrumbre del machete que libró grandes batallas.
En casa de mis padres no tuvimos una bandera así, pero igual nos inculcaron el amor a los símbolos patrios. Juro que me hubiera gustado tener una conmigo, más allá de esas grandes ocasiones. Pero no ocurrió y ahora es casi imposible, siguen siendo altos sus precios monetarios. Me conformo con una pequeña que mantengo dentro de mi cuarto, junto a la computadora.
Ni españoles ni norteamericanos, ese fue el sentimiento que alimentó a muchos jóvenes nacidos en Cuba durante la colonia, y fueron ellos los portadores de una creciente conciencia nacional; enfrentaron las corrientes anexionistas y reformistas que sobrevivían en la isla y prefirieron, ante todo, ser cubanos.
Puede entenderse así cómo familias de la más poderosa aristocracia prefirieron abandonar sus comodidades y perder todas las riquezas para lanzarse a la lucha armada por la independencia de Cuba. El 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes en su propio ingenio Demajagua lanzó el grito de Independencia o Muerte, comenzó la gran batalla por la libertad definitiva, un proceso que costó vidas preciosas, sangre numerosa y no culminaría hasta el 1º de enero de 1959.
En aquellos inicios nació la bandera y luego se sumó el himno de Bayamo, una obra que antes de la letra tuvo música. Fue compuesta el 13 de agosto de 1867 por Perucho Figueredo, quien la llevó al maestro Manuel Muñoz Cedeño, para que le hiciera la orquestación, y fue el 11 de junio de 1868 que se presentó en la Iglesia Mayor de Bayamo, durante un tedeum con motivo de las festividades del Corpus Christi y con la presencia del propio gobernador español, teniente coronel Julián Udaeta.
Cuentan que Udaeta mandó a buscar a Muñoz y le preguntó qué clase de música era la que él había tocado, a lo cual el maestro respondió que era una marcha compuesta por el señor Figueredo. “Usted debe saber que esa no es una marcha religiosa. Ese es un canto patriótico”, dijo el gobernador. Meses después, al calor del combate, Figueredo, instado por los independentistas, en la toma de Bayamo, escribió la letra del himno, entonado por vez primera el 20 de octubre de 1868.
Himno, bandera, escudo, se convirtieron en símbolos de la nación cubana, y en los distintos momentos en que ha habido que levantarse para defenderla, ha crecido el respeto y la veneración por ellos. Ha sido así de generación en generación, independientemente de grandes saberes. Cuando uno ve ondear la bandera y escucha el himno, el corazón late con más fuerza.
La patria se alimenta en cada persona desde la cuna y se cultiva también en la escuela. El respeto a los símbolos es sinónimo de civilidad en cualquier nación. La globalización y la tecnología podrán traer nuevas formas de unirnos, de apreciar la vida y el entorno; mas nunca olvidando lo que nos identifica.
Retomo la escuela porque es el centro donde se forma el futuro. Y es preciso ahí hablar de historia; contarla con vida y pasión. El eminente profesor Horacio Díaz Pendás dijo en una oportunidad: “Desde mi experiencia, al menos, estoy convencido de que historia que no cuenta es como un canto que no canta”.
Cuando se enseña bien, la patria vence. Sé de un muchacho que gustaba de andar con un pañuelo en la cabeza, el cual tenía dibujada la bandera de Estados Unidos. Prefería que lo llamaran el americano. Así le decían todos, y con ese apodo partió un día del país.
Pasaron unos años y regresó, sin pañuelo en la cabeza. Uno de los amigos le dijo de forma efusiva: “Llegó el americano”, y él lo paró en seco y le respondió: “Te equivocas, llegó el cubano”.
Acerca del autor
Graduada en Licenciatura en Periodismo en la Facultad de Filología, en la Universidad de La Habana en 1984. Edita la separata EconoMía y aborda además temas relacionados con la sociedad. Ha realizado Diplomados y Postgrados en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. En su blog Nieves.cu trata con regularidad asuntos vinculados a la familia y el medio ambiente.